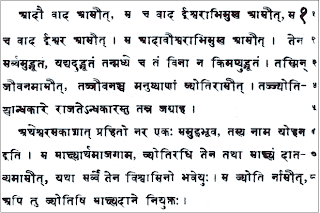I
Canta, oh lengua perra y cancerosa, los avatares de aquel turro
deprimente en la mañana que se cumplía un año de la implosión de su sed…
II
Te levantaste puteando a la acción de tirar petardos, que a las siete de
la mañana seguía jodiendo en toda la
ciudad. Hacía un año que la felina te había abandonado y había sido la Navidad
más estruendosa de todos los tiempos. Sin embargo, hacía mucho que las fiestas
habían pasado. Y ahí estaban, vos, los asimbólicos explosivos y esa novela
enfermiza a medio escribir guardada en tu mochila verde, envuelta en trapo.
A pesar del dolor en el tórax y de las llagas en el paladar, del suave sufrimiento
en el ano, sentiste unas ganas violentas de reventar de alegría. Pero no, solo
sería una granada de deseo que iba a estallar en tu alma condenada y reseca.
Y, no obstante, corriste por la mañana, buscando algún tugurio donde
desayunarte una milanesa de soja y tomarte un buen Ades con hielo. Entraste, al
fin, luego de círculos maniáticos de marcha, al lugar más mugroso y tétrico,
derruido, escatológico, con esos soretes peludos en la exhibidora de sánguches.
Ya en la mesa, te morfabas la milanesa cubierta de quáker, trola milanga
renegrida, y te mandaste un saque de Ades de limón. Te habías pensado que eso
que flotaba en la azul leche de soja era hielo, pero el enano te había puesto
trozos de vidrio, de forma cúbica, que en verdad no enfriaban un carajo.
Como el jugo estaba, en efecto, hirviendo, increpaste al enano, que
detrás de la barra de madera podrida se solazaba insertando petardos, también,
en el culo de un gato de tetas rellenas que chupaba un helado de tequila.
Se trataba de tu ex novia, la que un año atrás había cantado o puteado
un “no va más” en la siempre maléfica ruleta del amor y el desamor. Tu ex
novia, nada más y nada menos, esa que te tiraba la goma mientras le rascabas el
clítoris con tus uñas sucias, siempre lacerantes como rojos garfios de acero.
Le miraste los ojitos color miel de pupilas muy dilatadas, la bombacha
menstruada y baja en los tobillos percudidos de grasa, el humo de pólvora que
le salía de los glúteos y le quemaba la espalda tatuada con los testículos de Jesucristo,
y recordaste que la amabas todavía, que siempre la amarías mientras cargaras tu
inútil cerebro sangrante, y que la odiabas. No obstante, ahora en esencia la
amabas, turro, porque si así no hubiera sido, bien podrías haber sentido
también vos el impulso de meterle un rompeportones en el orto. Y ser feliz por
un minuto.
No sabías si la gata estaba con el enano por amor o por otra desgracia.
En el primer caso te sería imposible libertarla y libertarte, porque creías que
la única esclavitud sin solución era la del encajetamiento.
Tu situación general era horrible y fucsia y en las calles seguían las
bombas festivas, aunque las fiestas habían pasado hacía mucho ya.
-Mi amor, vos, la de la cola humeante, la de los
ojos tiernos, quiero que volvamos a ser novios, como hace un año -le dijiste a
la gata.
-
Momento –dijo el enano, mientras hacía reventar
otro cohete en el culo de la gata-, yo he comprado esta estructura vital, por
lo cual usted no tiene derecho a hablarle. ¡Es mía, mía, carajo!
-¡Miserable! –gritaste ahora vos- ¡Se aprovecha
de esta pobre chica que, seguro harta de prostituirse, se ha vendido a
usted por un par de cafés con leche diarios! Pero he de advertirle que la
esclavitud fue oficialmente abolida hace mucho y que, en principio, ningún humano
puede ser propiedad de otro humano.
-No se
gaste –dijo el enano, sonriente-, la gente no se somete por necesidad, se
somete por aburrimiento. A esta puta con siliconas la cambié por una notebook
al que me vende el Ades, ¿viste?, pero en realidad ella es mi posesión porque
le gusta serlo.
Le preguntaste si era verdad, a esa gata hermosa como
el purgatorio, y ella, riendo fustazos, después de escupirte el ojo derecho, te
susurró -¡Oh, voz maternal de las tinieblas!-, te susurró que eras un personaje
patético y vulgar, el ser más retardado de la Tierra, con esa novela fracasada
en el interior de tu mochila, envuelta en un trapo.
III
Entonces la
miraste con resentimiento, envidiando acaso su disposición para la esclavitud,
te secaste el ojo, te mordiste los blancos labios y le preguntaste:
-¿Cómo se hace para gozar de la condición de
esclavo?
-
Podrías empezar por dejarte meter un fuego
artificial en el tuje –te contestó la gata.
Hiciste un
gesto orgulloso de tristeza e ironía, te pusiste los lentes verdolagas, cazaste
la mochila y te rajaste del bar del enano, que ya te tenía harto con su no tan
cálida atención, sus petardos y una relación de poder repulsiva; pero no -¡No!-, era la gata con su desdén
macabro, la gata que nunca te había amado, la gata que activaba el circuito más
profundo de tu dolor, que comenzaba en la médula espinal y terminaba en la
faringe, donde tu alma solo era un lazo asfixiante e injusticiero, pero que vos
deseabas justo.
Ya de nuevo
en las calles, el cielo de la conchuda mañana aplastaba tu nuca, el aire
asesino de la ciudad te irritaba los ojos y encima creías que la cana te
perseguía por esa novela que llevabas. Corriste entonces y un patrullero de
lujo empezó a perseguirte con un gordo violáceo gritando por la ventana.
Y vos te
tirabas al piso hirviente, turro, te tirabas al piso para que te apuntaran
mejor. Y, tal como un cura blasfemo que
afirma sin cesar que la vida es cruel y satánica sale por los barrios a
predicar el suicidio redentor; se arrodilla en la peatonal, se desnuda y grita
su fe; se golpea su pecho con mística maldad; así vos te golpeabas las
costillas para señalarle el blanco a la nueve del poli. Pero ellos también
rieron de vos y te quedaste solo en la mañana, con el cielo fucsia denso como
un hachazo en el centro de tu cráneo, caminabas y corrías, tosías, sudado, sin
aire, emputecido, con ganas de tomarte un Ades todavía.
La gente
seguía todavía con los petardos navideños de mierda, aunque las fiestas habían
pasado hacía mucho tiempo ya.
Evidentemente, te dijiste, turro hijo de puta, te
dijiste que evidentemente si querías tomarte un Ades bien frío ibas a tener que
ir a lo de la meretriz Gangrena, que por noventa guitas te soplaba el ganso y
te traía el jugo en bandeja con unas líneas de merca, cortadísima, pero merca
al fin, la muy puta.
Ahora la
trola Gangrena te embadurnaba las pelotas con aceite de maíz, como en los
óptimos viejos días de la pubertad, cuando te la presentó el casi travestido
pirata de tu viejo -¡Oh! ¡Oh padre augusto, putas y tetra, porros y cinto en la
espalda, un beso a mamá en el lago!- Y encima, mientras gangrena aspiraba
blanca de tu sexo, te dieron ganas de lamerle la panza, abrazarla y pasarte
-¡Oh, turro hijo de puta!-, de pasarte una temporada dentro de su útero.
Por unas horas de lascivia y dureza creíste
que sí, que ibas a pasar este año al fin.
Pero, por
otro lado -¡Oh, Dios que todo lo ves y todo lo haces y todo lo puedes y todo lo
quieres! ¡Oh, amante y amado Dios deforme, cruel, estúpido, todopoderoso, demiurgo
fornicante!-, por otro lado todo siempre se tornaba un flagelo angustiante y
demencial, porque todo, todo, todo lo que existe tiene su alcance, ¿viste,
turro?, y a vos nada nunca te conformó.
Entonces empelotado, ahogado, poseído, tiraste las mechas
de bronce de Gangrena, le metiste un pico de despedida y saliste corriendo del
edificio con esa novela baldía e idiota en la mochila; pero corriste de nuevo
por la ciudad, como un lince deforme, como una cucaracha intoxicada, como un
humano sin su orgullo -¡Oh, turro hijo de puta! ¡Cómo corriste sin motivos y
sin esperanzas!-, corriste hasta quedar harto y exhausto, caíste a la sombra de
una estatua de Vandor, abatido, desesperado, desilusionado, melancólico,
anhelante, ansioso, sufriente, demoníaco, negro, muy negro, negro mío, porque
en el fondo siempre supiste que nada podías hacer en esta broma pesada que era
el mundo, aunque no, no era eso -¡Oh, verdad atroz!-, no era el mundo, eras
vos, turro hijo de puta, eras vos el que no podía vivir, por orgullo, sí,
querías ser como el Dios fornicante y también dirigir tu mundo de Cristos
vomitados y cielos fucsia -¡Oh, dulce mundo!-, pero ya no podías más con tu
alma del averno y sacaste de la mochila esa novela a medio escribir, un treinta
y dos robado, y te volaste la bocha,
reventado turro hijo de mil puta.